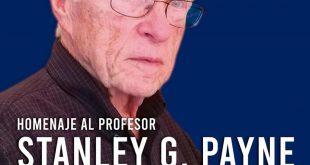De todas las figuras públicas españolas del siglo XX, Manuel Azaña es el político de izquierdas más prestigioso y más comentado. Su carrera política fue notable a lo largo de ocho años, que fueron los más dramáticos de toda la historia contemporánea de España. Durante la mayor parte de su vida fue funcionario civil y escritor. Nunca tuvo un trabajo remunerado fuera de la administración pública. Como escritor, en cambio, tuvo un talento indudable, pero, a pesar de sus dotes, no logró más que fracasos al faltarle capacidad creadora. Destacó escribiendo de política y, especialmente, sobre sí mismo, viviendo en la torre de marfil de su propia personalidad y subjetivismo.
Su obra culminante no fue ninguna obra literaria, sino su diario personal sobre los acontecimientos políticos de su vida en la República y la Guerra Civil, en los que se muestra elocuente y mordaz, aunque escueto en su estilo, siendo sin duda uno de los más notables diarios políticos de cualquier figura europea del siglo XX. La calidad sobresaliente es el sentido de superioridad y la crítica de sus adversarios y de sus propios colegas. La ironía, muchas veces sutil y exacta, y también pintoresca con que los describió, no tiene desperdicio y merece un lugar especial entre la literatura burlona y sarcástica de la época. Naturalmente, estos escritos no contienen ni una sola palabra directa de verdadera autocrítica, aunque sí mucha desilusión con su propia obra, por la que no aceptó nunca la menor responsabilidad, echando la culpa a los demás. Reflejan, además, la complacencia ombliguista típica de su personalidad caracterizada por la soberbia, algo común a otros muchos políticos españoles de la época; desde Alcalá Zamora hasta Franco. Este factor en sí sólo explica una parte del desastre nacional de la década trágica en la que España fue dirigida por unos líderes muy sectarios y autocomplacientes, con poco interés en la comprensión de sus adversarios.
Azaña se autodefinió como “un intelectual, un liberal y un burgués.” Fue, sí, un intelectual y en gran parte un burgués, pero el Azaña de la Segunda República nunca fue un liberal. Esto es una de las grandes falacias de la historiografía española contemporánea. No tenía ni el temperamento ni los valores políticos de un liberal, porque nunca aceptó una sociedad de derechos libres e iguales para todos. Buscó siempre la exclusión del adversario, y por eso en 1933 insistió repetidamente en la cancelación de los resultados de las primeras elecciones plenamente democráticas en la historia de España. El liberalismo constitucional afirma un sistema de reglas fijas e iguales para todos con resultados cambiantes según los votos. Azaña, en cambio, sólo aceptaba unas reglas cambiantes según sus propias preferencias, con resultados que garantizaran de manera permanente la victoria de los suyos. Representaba no “la política nueva”, sino una versión ligeramente modernizada del caciquismo decimonónico. Fue un sectario español de los más clásicos y acérrimos de ese tipo que ha ganado una fama negativa para el país en el pasado (y también ahora mismo en 2020, aunque actualmente el verdadero liberalismo está en declive en casi todas partes).
Solo este sectarismo y la determinación de aplastar a sus oponentes derechistas explican su conducta irresponsable y destructiva en 1936. Se ha dicho que no deseaba una guerra civil. Por supuesto que no quiso una guerra como la que se desató. Lo que deseaba era ganar siempre a una resistencia débil; porque Azaña era físicamente un cobarde y un tímido, que nunca dio la cara en situaciones de riesgo (algo que, curiosamente, tenía en común con un político mucho más radical, el bolchevique Lenin). Presidió como primer ministro y luego presidente, los cinco meses más convulsos y destructivos de la historia reciente de España, y no levantó un dedo para rectificar la situación. Ni siquiera cuando toda la oposición estimó que se había pasado el límite final de la violencia, en el momento en el que la policía del Estado republicano secuestró y asesinó al portavoz principal de la oposición parlamentaria, José Calvo Sotelo, hizo el menor gesto para conciliar a la oposición que estalló de ira. No deseaba la guerra civil, pero tampoco quiso hacer nada para evitarla. Su política fue la de dejar hacer, lo más irresponsable y suicida, entregando toda la iniciativa en manos de los revolucionarios violentos.
Azaña no fue un revolucionario colectivista, pero actuó como el aliado decisivo y principal apoyando a los revolucionarios. Él fue el político indispensable sin el que no hubiera sido posible que la violencia extrema estallara con relativa rapidez y éxito. Algunos le han comparado con la figura de Aleksandr Kérensky en Rusia en 1917, y hasta cierto punto es una comparación correcta. Su momento decisivo le llegó el 19 de julio de 1936, cuando se le presentaron tres opciones ante la extrema situación; a) reafirmar la política constitucional de la República reprimiendo a los rebeldes con las fuerzas del orden y del ejército, cuya mayoría no se había rebelado; b) reconocer su fracaso y dimitir de la presidencia, y c) desencadenar la guerra civil total y la revolución entregando armas a los revolucionarios. Lo que hizo fue escoger la peor de las tres alternativas al entregar las armas a las milicias revolucionarias. No deseaba la guerra civil, pero fue quien la desencadenó como guerra civil total y revolucionaria. Esa fue su actuación y la realidad. Otras cosas que se dicen sobre él son maquillaje y cuentos de hadas.
En el trascurso de la Guerra Civil el papel de Azaña fue en gran parte fantasmagórico, sirviendo y viviendo impotentemente, desde la Jefatura del Estado fachada que presidía, una revolución violenta con sus muchos miles de asesinatos. Es cierto que la realidad de la revolución a veces le horrorizaba al comprobar ésta en sus dimensiones reales, pero la sirvió hasta el final limitándose a expresar sus quejas y amarguras en su diario y escritos privados. Jamás públicos hasta tiempo después. Su función fue de símbolo y de disfraz de esa revolución, de careta ante el exterior para conseguir que la guerra se alargara. Su única decisión importante durante la contienda fue escoger al sovietizado Juan Negrín como presidente de gobierno en 1937, cuya política de militarización y gobierno autoritario, aunque por un momento eficaz, llegó a calificar el propio Azaña –una vez más en privado-, de obra de “un dictador.” Al comprobar que la guerra estaba perdida, y aun prefiriendo otro resultado diferente, entonces y solo entonces comenzó a hablar de mediación y de reconciliación con su “Paz, Piedad, Perdón”. Gesto no de un liberal, lo que no fue jamás, sino de un derrotado. Y con mucho, ya fue demasiado tarde.
Denunció siempre la historia de España como “fruta podrida” que tuvo que ser podada y eliminada totalmente por su propia actitud adanista, al definir que su política empezaba desde el año cero. Al final, cuando veía que estaba perdiendo a España irrevocablemente, con su único futuro personal en el destierro, la redescubriría y echaría mucho de menos, no denunciando ya la podredumbre, sino invocando una patria sorprendentemente vital y viviente. Entonces fue cuando empezó a reclamar de España “todo su ser,” no únicamente los intereses partidistas de los suyos, ensalzando “su ilustre historia,” que antes había despreciado tanto.
En su colofón llegó ese momento de luz que es típico, en palabras del crítico francés, René Girard: “cómo terminan todas las grandes novelas,” que suelen coincidir con Don Quijote despertándose de la ensoñación en su lecho de muerte. ¿Fue así de verdad o meramente unas palabras más del mayor maestro de palabras que ha tenido la España política del siglo XX? La figura de Azaña, sobre la que se han dedicado millares de páginas falseando y distorsionando su personalidad, constituye uno de los embustes historiográficos más notables de la Europa contemporánea.
* (Publicado en La Razón el domingo 1 de noviembre de 2020)
 Kosmospolis Revista digital de Historia, Política y Relaciones Internacionales kosmos-polis
Kosmospolis Revista digital de Historia, Política y Relaciones Internacionales kosmos-polis